‘Greyhound’, de Joanna Pocock (Fitzcarrald) | Extracto traducido al castellano
Abriendo puertas a la literatura mundial: primeros borradores de traducciones directas desde lenguas originales para editores y profesionales del libro
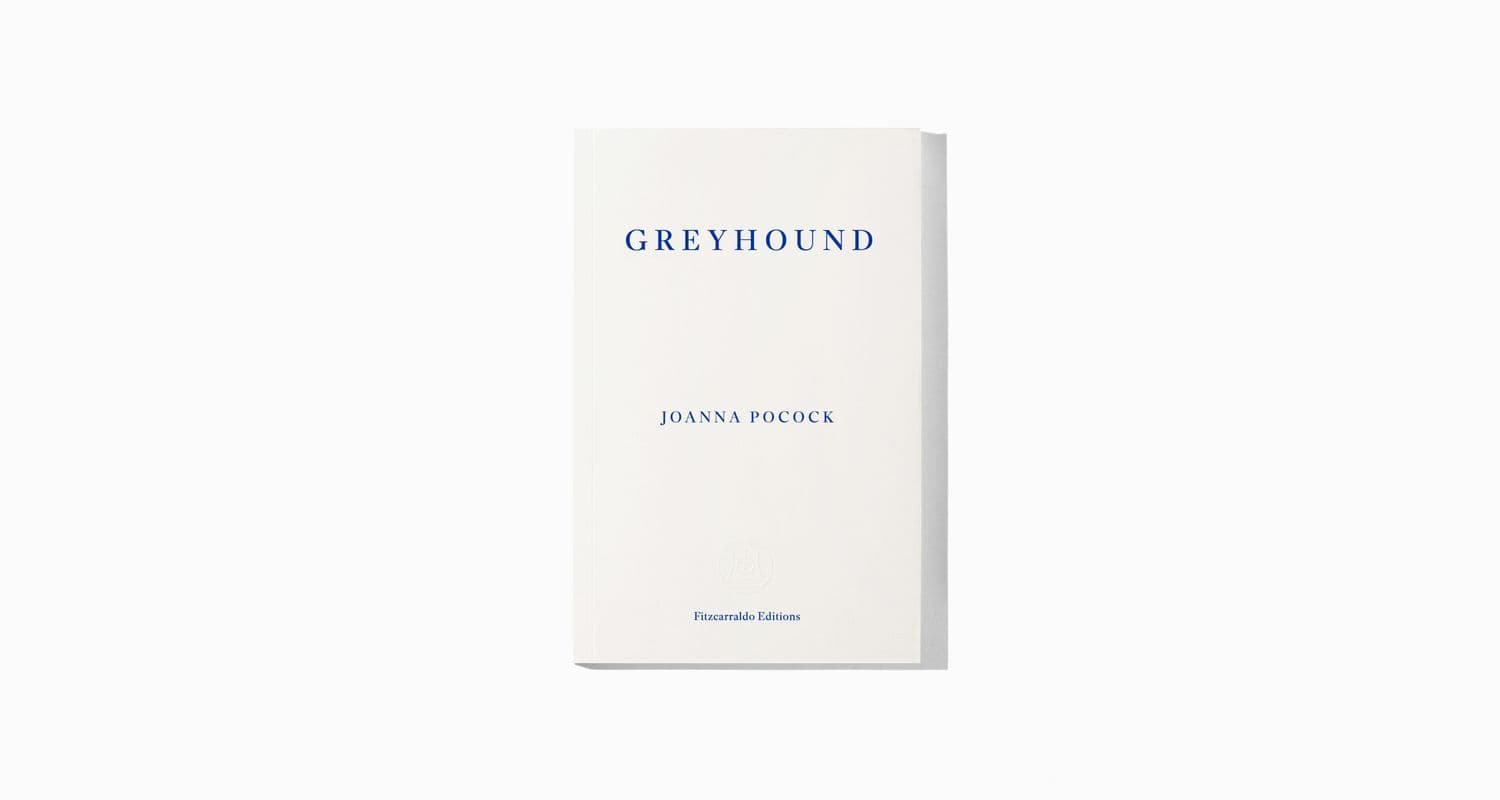
En un autobús Greyhound, puedes desaparecer.
El día aún no había despuntado cuando salimos de Detroit. Íbamos camino de San Luis bajo una lluvia torrencial y un cielo negro. Los únicos sonidos eran el vaivén regular de los limpiaparabrisas y el rumor acompasado de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Era demasiado pronto para conversar. La gente a mi alrededor parecía exhausta. Algunos aparentaban llevar días sin dormir. Otros habían venido preparados con almohadas, antifaces y mantas. La mujer a mi lado parecía absorta en sus pensamientos. Sin teléfono ni libro, se limitaba a estar sentada. Intuí que estaba dándole vueltas a algo en su cabeza. Las luces de lectura no funcionaban, así que me quedé traspuesta.
Cuando desperté de un sueño ligero, a través de la gran ventanilla empañada apenas distinguía los esqueletos de las torres de alta tensión y las siluetas desparramadas de los edificios industriales. De vez en cuando, las luces brillantes de las gasolineras y las áreas de servicio para camioneros aparecían en nuestro campo de visión, una señal de comida, descanso, una tregua en la gris monotonía de la autopista.
A medida que me espabilaba, fui fijándome en los campos, el perfil de árboles achaparrados, anuncios de campings para autocaravanas, aparcamientos enormes, tráileres, concesionarios de camiones, granjas, antenas de telefonía, un guardamuebles de U-Haul con ventanas de un amarillo eléctrico iluminadas desde dentro, vagones de mercancías oxidados de la CN, fábricas, alguna que otra pequeña masa de agua opalescente apenas visible bajo el resplandor de tungsteno de los confines periurbanos; un resplandor que se atenuaba a medida que clareaba el alba. Pasamos junto a un edificio cuya chimenea estaba en llamas. Nadie parecía darse cuenta. Las llamas siguieron ardiendo en el paisaje silencioso mientras nos alejábamos a toda velocidad.
Era marzo de 2023 y me encontraba en un autobús Greyhound, rehaciendo un viaje de 3.700 kilómetros desde Detroit a Los Ángeles, un trayecto que ya había cubierto en 2006. Como no conduzco, mis únicas opciones para cruzar el continente en solitario son hacer autostop, coger un tren o un autobús. Durante varios años, había sentido el impulso de repetir este viaje, de volver a los moteles, los diners, las autopistas, los aparcamientos, los pueblos, las ciudades, los suburbios y las áreas de servicio para camioneros. Tenía curiosidad por ver cómo habían cambiado los lugares que recorrí en 2006 y, al mismo tiempo, atisbar a la persona que yo era entonces. Una persona rota que huía de una pérdida.
Marc Augé, el difunto antropólogo francés, considera estos «lugares de la memoria» revisitados como oportunidades para enfrentarnos a «la imagen de lo que ya no somos». Un lugar puede ofrecer un palimpsesto del pasado y el presente de una persona: la superposición de nuestro yo actual sobre los recuerdos que tenemos de un lugar nos permite ser, en palabras de Augé, «turistas de lo privado».
Durante la pandemia de COVID-19, intenté satisfacer mi ansia de lanzarme a recorrer Estados Unidos sumergiéndome en la literatura del gran viaje por carretera americano. Mi travesía sería literaria, siguiendo a personajes de ficción y a escritores por zonas temporales y espaciales que me estaban vedadas.
Viajé con Sal Paradise, el narrador de Jack Kerouac en En el camino, en su búsqueda del corazón palpitante del artista y del visionario, de la trascendencia, de esa sensación de inmensidad y libertad que nace de surcar un continente a toda velocidad persiguiendo lo desconocido. Y también estaba John Steinbeck, que en 1960 condujo desde Long Island hasta la costa del Pacífico y vuelta con su caniche, y documentó su periplo de 16.000 kilómetros en Viajes con Charley. En 1934, casi cuarenta años antes que Steinbeck, el periodista y escritor James Rorty condujo desde Easton, Pensilvania, hasta Los Ángeles, entrevistando a gente por el camino y describiendo sus condiciones de trabajo en campos y fábricas. Where Life Is Better: An Unsentimental American Journey es una obra extraordinaria y airada. «No encontré nada —escribió Rorty—,
en 24.000 kilómetros de viaje que me asqueara y horrorizara
tanto como esta adicción estadounidense al autoengaño.
Al parecer, ni los estómagos vacíos pueden curarla. De todos los
hechos que desenterré, ninguno me pareció tan significativo ni tan peligroso como
el hecho abrumador de nuestra perezosa, irresponsable y adolescente
incapacidad para afrontar la verdad o para contarla».
El libro que más me interpeló fue Carreteras azules: un viaje al corazón de América, de William Least Heat-Moon, un autor nacido en Misuri de ascendencia irlandesa, inglesa y osage. En 1978, Least Heat-Moon perdió su trabajo como profesor de inglés. El mismo día que lo despidieron, su mujer, de la que llevaba nueve meses separado, le anunció que estaba saliendo con su «“amigo” Rick o Dick o Chick. Algo así». Least Heat-Moon decidió lanzarse a la carretera con su furgoneta para cruzar Estados Unidos al día siguiente. «Quien no es capaz de enderezar el rumbo de su vida, al menos puede ponerse en camino», escribió. Conocía bien esa sensación: la de que huir era la mejor manera de afrontar el cambio y la pérdida.
Cuando la pandemia empezó a remitir y mis pensamientos volvieron al Greyhound, me pregunté cómo me sentiría sentada en el espacio cerrado de un autobús. ¿Me imaginaría las trayectorias de los aerosoles de mis compañeros de viaje al hablar? ¿Visualizaría restos del virus en mi reposabrazos, traídos desde la recepción de un motel? El acto inocente e incuestionable de compartir el aire con otras personas se había contagiado de miedo. Pero mi deseo de volver a aquellos lugares y de reencontrarme con una versión más joven de mí misma se volvió demasiado insistente como para ignorarlo.
Necesitaba saber cómo sería, siendo una mujer mayor, menos vital y sexualmente audaz, más circunspecta, repetir mi viaje de 2006 y volver a conectar con el mundo en nuestro nuevo paisaje pospandémico. Quería ver cómo respondería a la cabeza dormida de un pasajero al inclinarse hacia mí en el autobús, cómo reaccionaría si me ofrecieran compartir unos auriculares o una bolsa de patatas fritas. ¿Lo recibiría con el «no, gracias» instintivo, fruto de la paranoia y el afán de supervivencia de la era COVID? ¿O con la amabilidad, el humor y la gratitud de los tiempos de antes?
No solo iba a reencontrarme con los moteles, las ciudades, las autopistas, los aparcamientos, los confines periurbanos y los asientos tapizados del Greyhound (si es que todavía existían), sino que también iba a reencontrarme con mi yo más joven. Intentaría recapturar esas «sensaciones huidizas» de Marc Augé, esos momentos en los que lo único que se puede hacer es «ver qué pasa». De modo que aparqué los libros y los miedos y compré un billete de avión para emprender aquel viaje que, diecisiete años atrás, había nacido de un profundo dolor.